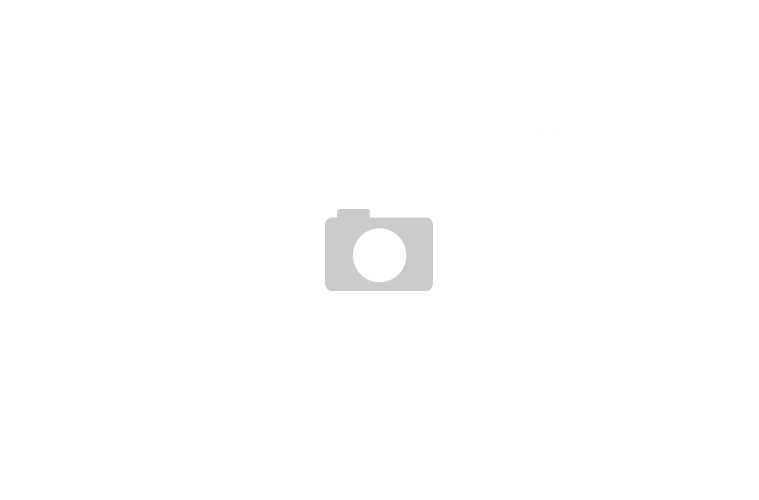vchamussy@wanadoo.fr
Se las encuentra casi exclusivamente en la iconografía (en Chavín, Poro-Poro, Alto de la Guitarra entre los ríos Moche y Virú, Huaca Prieta, Chiclayo, Kushipampa, Chanquillo). La ausencia de ejemplares arqueológicos se debe probablemente al azar de las excavaciones; al igual que aquellas de Cerro Sechín, se las puede interpretar como cetros o bastones de mando. No aparecen en la costa centro sur ni en Paracas.
Periodo Intermedio Temprano
En la fase Gallinazo, dos vasijas del MRLH con pintura negativa representan guerreros Virú con una maza en el hombro; Wilson (1988: Fig. 220, h & i) por su parte reproduce un fragmento cerámico hallado en el valle del Santa, sobre el cual dos mazas son alzadas por un figurín. Larco Hoyle (1945: 15 centro-superior) da a conocer una macana encontrada en el valle de Virú: «Los guerreros[…] llevaban mazas hechas de maderas duras» (Ibid.:12).
En la sociedad Mochica, los empleos respectivos de la maza y de la macana son claramente diferenciados. La maza era empleada para la caza de mamíferos marinos (Kutscher 1983: lámina. 88-89; Hocquenghem 1986 t 3: 14; Bourget 2001b: 108, fig. 5.14; MRLH XXC000189) así como de felinos (vasija de Múnich originaria del valle del rio Chicama, y vasija de Stuttgart proveniente de Chimbote: Kutscher 1983 Fig. 88 y 89).
Anular (doughnut shaped) (Tabla 3.1; Fig. 2)
Burger (1984b: 197) —quien encontró varios ejemplares en Chavín—, duda que se trate de armas, sugiriendo más bien un uso agrícola: «While some archaeologists have suggested that these may have served as clubs, their frequency in prehisoric Andean residential sites suggests a more mundane function. I have seen pre-Hispanic porras hafted and reutilized for breaking clods in tilling the soil in Yauya, Ancash[…]. Porras could have also served as digging stick weights (Disselhoff 1967: 26)». Esta descripción recuerda aquella de Rowe (1946: 211): «Of more limited use was the clod-breaker (wini or wipo), a doughnut-shaped stone with a long wooden handle used to break up earth loosened by plowing (Gonzáles 1608: 201, 354; Poma 1936: 1165)». Daggett (1987b: 76) emite él también dudas en cuanto a la función de aquellas que encontró en el valle de Nepeña: «ground Stone donut-shaped digging stick weights or club heads are an innovation». Los ejemplares hallados en Maranga, de acuerdo a su descubridor (Jijón y Caamaño 1949: 467), serían «rompe-terrones». En el CEP 1987/1988, aquellos especímenes representados (Figs. 300, 362) son sistemáticamente llamados «rompe-terrones». Eling (1987: 168-171) no rechaza ninguno de estos usos, y añade una función adicional: regulador del nivel del agua en las acequias. Una vitrina del MOA exhibe varias decenas de ellas como «instrumentos para la agricultura», y todavía se los encuentra comúnmente en superficie, con forma idéntica a la de los ejemplares arqueológicos, lo cual puede conllevar a pensar, tal como lo hace Burger, que se trata de «rompe-terrones» . El uso en calidad de bastón cavador (digging stick) nos parece más dudoso, pues el bastón cavador inca y moderno, —la chaquitaclla—, no tiene peso alguno.
En el Intermedio Temprano, siguen siendo numerosas en Kotosh y Shillacoto, hasta la fase Higueras (inicio del Periodo Intermedio Temprano).
En los valles de Virú y Chicama, Larco Hoyle (1945: 12, 15) halló ejemplares asociados a la fase Gallinazo. Entre los nascas, en continuidad con Paracas, la porra de cabeza esférica es la más común, aunque se la encuentra casi exclusivamente en la iconografía (Bischof 2005: 80; Proulx 2006: Fig. 5.79). Aunque sean poco numerosas en Paracas Necrópolis, aparecen en algunas tumbas (Fig. 3), en mantos funerarios y pintadas en una vasija del Museo Amano que representa a un guerrero armado con una estólica y una porra. Carrión Cachot (1949: 52 y Fig. 4) anota asimismo que se las ve poco en las sepulturas, y concluye: «They must have had an emblematic significance, because some of their gods carry similar clubs in their hands». En la iconografía de los mantos funerarios, esta porra relativamente sencilla aparece efectivamente a menudo entre las manos de las divinidades (Tello [1959] 2005: 469, Fig. 56). Tenía luego probablemente un significado simbólico de poder, aunque parece haber desempeñado un papel secundario en relación a los otros tipos de armas que se encuentran en las tumbas.
No tenemos conocimiento de ejemplar alguno para las fases Salinar, Gallinazo o Virú negativo del Periodo Intermedio Temprano. Entre los nascas, es poco representada, fuera del fardo funerario del «guerrero X de Wari Kayan», cuyo cuerpo había sido remplazado por un saco de fréjol, y en donde se encontraba una «porra de piedra tallada con cuatro puntas» (Tello y Xesspe 1979: 492). En la fase Recuay (Sierra), se las encuentra raramente y únicamente en la iconografía. En particular, —tal como se vio más arriba—, cuatro guerreros Recuay de la vasija de Lührsen (Fig. 4) alzan porras estrelladas, mientras que los guerreros mochicas levantan porras de cabeza bicónica. No obstante, dado que las colecciones de los museos de Berlín o Cassinelli (Trujillo) no contienen ningún ejemplar fuera de aquel de la vasija de Lührsen, cabe preguntarse si no se trata de un invento del pintor de Lührsen. Parece haber sido poco utilizado entre los Mochicas (Donnan 1978: Fig. 110 y 111). Encontramos un ejemplar nada más en el catálogo del MRLH, y solamente dos modelados en una vasija en el MNAA.
El mismo Larco (2001: fig. 237 a) ha atribuido a los mochicas tres cabezas de porras semejantes. Bonavia (1996a: Fig. 19) describe tres ejemplares más que se encuentran en el Museo Polli, en Lima, junto a la leyenda «mazas de piedra, Cupisnique o Salinar, procedencia desconocida». En el valle bajo de Virú, Strong y Evans (1952: 55, 56, 58, 111 e ilustración III E) encontraron un ejemplar en el sitio V-66, mientras que Collier (1955a: 83-84 y fig. 42, A, C et E) halló tres más en el sitio V-272, las que asocia a su fase Puerto Moorin, debido a su vinculación con inhumaciones de la misma época. En total, de lo que sabemos, veinticuatro ejemplares –distribuidos entre los valles de los ríos Virú, Chicama y Jequetep eque-, han sido publicados; todos se encuentran en colecciones o museos privados. Otras porras similares habrían sido halladas por huaqueros en tumbas Salinar del sitio de Urricape, en el ramal meridional de la quebrada de Cupisnique (Burger 1996: 86). Elera (1997: 197) escribe: «La porra en forma de cacto, considerada por Larco como un arma Cupisnique, es en realidad Salinar». La gran similitud morfológica y estilística compartida por estas porras e, inversamente, la gran diferencia existente en relación a los demás tipos de porras, es un argumento muy fuerte como para clasificarlas todas en la misma fase (Salinar o Puerto Moorin), y convertirlas en un rasgo particularmente significativo de una ruptura tecnológica y cultural. Así, en nuestro criterio, se trata de un marcador muy fuerte de la fase Salinar/Puerto Moorin, probablemente traído por los nuevos pobladores del llamado «Blanco sobre Rojo» (Chamussy 2009). En cuanto a su utilización, llevan huellas de uso (Burger 1996: 85), lo cual demuestra que han sido empleadas, aunque, dados su estética y el cuidado desplegado en su fabricación, podrían también ser «emblematic staffs of people in authority» (Benson et al. 1997: 86). Lumbreras (1989: 264) argumenta asimismo que podría tratarse de bastones de mando cuya cabeza imita el cacto de San Pedro; pero, como bien lo señala Burger (1996: 85), una sola porra de Larco Hoyle (1941: 92, Fig. 128) se asemeja al cacto de San Pedro sujetado por un shaman (interpretación de Bischof 1997: Fig. 40) o un guerrero o danzante (interpretación de Lavallée y Lumbreras 1985: Fig. 28) representado en una de las losas del patio circular del Antiguo Templo de Chavín. Tal como se vio para otros tipos de porra, tenían efectivamente las dos funciones: arma y símbolo de autoridad (Burger 1996: 85). Anótese que no se ha encontrado una sola representación iconográfica de este tipo muy especial de porra.
Tiene un papel doble: ritual y simbólico por un lado, real por otro.
Su importancia ritual es evidenciada por lo que existen numerosas réplicas en miniatura en las tumbas tales como Sipán (Alva y Donnan 1993: fig.178; Alva 2001), San José de Morro (Castillo y Donnan 1994a: 125) o Dos Cabezas (Donnan 2003), así como en los techos de los centros ceremoniales (Franco, Gálvez y Vásquez 1994: 17-19 y Fig. 2), tal como se puede verlo en ciertas vasijas (Fig. 9; Gutiérrez de León (1999: 13) considera que «las porras son elementos decorativos que caracterizan a las edificaciones de élite».
Es de hecho significativo que porras en miniatura hayan también sido fijadas a cetros de mando a manera de signo explícito de poder (Alva y Donnan 1993: fig. 104 A y B). La analogía entre el cetro de mando y las porras ceremoniales se origina en épocas muy anteriores, y no es propia de los mochicas, como se vio más arriba (Cerro Sechín, Chavín, Poro Poro). En El Brujo, varias porras de este tipo han sido halladas en diversas partes de la Huaca Cao Viejo, en calidad propiciatoria, durante la remodelación de la Huaca (Franco, Gálvez y Vásquez 1994: 20 y fig. 7; 2003). Dos magníficos ejemplares de metal dorado fueron también encontrados en la tumba de la Dama de Cao (Franco 2009), lo cual constituye una prueba más de su papel simbólico como atributo de poder: resulta difícil imaginar a la Dama de Cao utilizando estas porras en un combate. Bourget (2001a) opina que la relación entre el diámetro del mango (3 a 5 cm) y su largo promedio (1,2 m), demuestra que eran destinadas a los combates rituales y no a la guerra, tal como parecerían evidenciarlo también las estatuillas de dos guerreros mochicas de cobre dorado encontradas en una tumba en Loma Negra (Lapiner 1976: Fig. 381); cada cual lleva en su hombro una maza de cabeza bicónica sumamente larga (al menos 1,8m), y de un diámetro al parecer limitado. Este último descubrimiento demuestra además que, en tierra Vicús, cada grupo conservaba su arma preferida: porra bicónica para los Mochicas, porra metálica estrellada para los vicús.
En la costa centro-norte y centro —más particularmente en las regiones cupisnique—, contamos con pocas ilustraciones o ejemplares arqueológicos (Burger 1992: 103).
1984 The Early Occupation of the Nepeña Valley, North Central Coast of Peru, PH. D. dissertation, University of Massachussets, Amherst, Ann Harbor: University of Microfilms.
1987b «Toward the development of the state on the north central coast of Peru». En The origins and development of the Andean state, Jonathan Haas, Shelia Pozorski and Thomas Pozorski (eds.): 70-83. Cambridge University Press, Cambridge.
2001 Le sentier de la guerre, visages de la violence préhistorique. Le Seuil, Paris.
GUFFROY, Jean
2004 How War Began, Texas A&M University, Anthropologies series.
1958 «Ensayo monografico de la organizacion del ejercito y armas empleadas por los soldados del Tahuantinsuyu y por los conquistadores españoles», Actas y Trabajos del II Congresso Nacional de Historia del Perú: 385-396, Centro de Estudios Historico-Militares del Perú, vol II.
1969b «Fechados associados a metal en Tablada de Lurín». Boletín del Seminarío de Arqueología Año I, n°4. Pontificia Universidad Católica del Peru, Instituto Riva-Agüero.
SHIBATA, Koishiro
1994 «Precious Metal Objects of the Middle Sican», Scientific American 270: 60-67.
SILVERMAN, Helaine
STOTHERT, Karen E.
1985 «The Preceramic Las Vegas Culture in Coastoal Ecuador», American Antiquity, 50: 613-637.
STRONG, William D. and EVANS C.